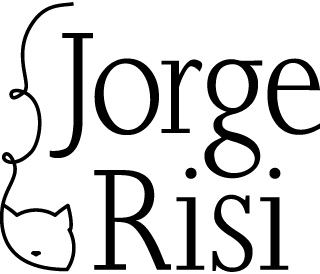Si una vida pudiese reflejarse en una hoja, significaría que fue una vida corta e insulsa. No es mi caso. Aún así la prefiero a la (para mí) inconveniente expresión “currículum”, generalmente acumulación de naderías que pronto se llevará el viento, y que a lo sumo reflejan la magnitud del ego que las sustenta. Tampoco “biografía” es santo de mi devoción. Con esta palabra pienso en un ordenamiento cronológico de hechos que sí, así fueron, pero que no pueden estar congelados en el tiempo. Y afloran cuando menos lo pensamos, y nos modifican, sin relación de continuidad. Pienso en cosas que me pasaron a los 20 años, surgen sensaciones de los 5, se mezclan con angustias de los 45…Se necesitaría una pluma mucho más experta, y muchísimas “hojas” para acercarnos a una descripción apenas aproximada de lo que significó una vida que está reflejada en nuestra capacidad de tocar –si a eso nos dedicamos—a enseñar, o a desarrollar otras actividades que se nos dieron por el camino.
Es posible que la relevancia que en esta página se da a los gatos, tenga que ver con aquello de las 7 vidas que se les atribuye. Una hoja de vida, entonces, debe ser lo contrario a una hoja de muerte: lo pensé en abril de 1984 cuando salvé apenas la vida con las de mis hijos en un espectacular accidente en la Avenida Virreyes de México, o años más tarde, cuando todavía bajo efectos de la anestesia pude tocar los vendajes que atestiguaban que mi operación a corazón abierto había pasado exitosamente, respiré todo lo hondo que podía con aquel infierno de cables y tubos. Pasaron más de 20 años hasta que una consulta fortuita hizo que me implantaran un marcapasos urgentemente, que llevo como trofeo desde hace mucho.
Y la casualidad, siempre la casualidad que nos acompaña en cada ejecución: en la casa en que nací, en una callecita llamada armonía de Montevideo, y en el mismo cuarto en que, según me contaron, abrí por vez primer los ojos, es hoy, tantos años después, el Instituto Nacional de cirugía Cardíaca del Uruguay.
Imposible que estas cosas no se reflejen para bien o para mal, cuando toco o cuando enseño.
Claro, la casualidad vino otra vez en mi ayuda, y fue así que equivoqué un tren que me dejaría en un transbordador que cruzaba el Canal de La Mancha para llegar a Londres. Una suerte, porque perdí el transbordador, pero el trasbordador correcto…se hundió.
Y van cuatro, faltan 3 para llegar a las siete vidas.
Lo dejo a la fantasía de quien haya llegado hasta aquí, y se indigne porque no menciono hoy a mis maestros –que tanto me dieron, y tanto me quitaron—y como en la vida real (no violinística) se anidan en mi vapuleado corazón.
A ellos, sin nombrarlos –no importa—mi agradecimiento gatuno. Aunque pensándolo bien, sin mi primer maestro Miguel Szilagyi , húngaro uruguayizado, que me dio mi primera clase mágica, esta hoja no existiría. Él sí, se merece mi eterno agradecimiento. Somos siempre hijos violinísticos de aquel que nos puso por primera vez el violín en las manos.